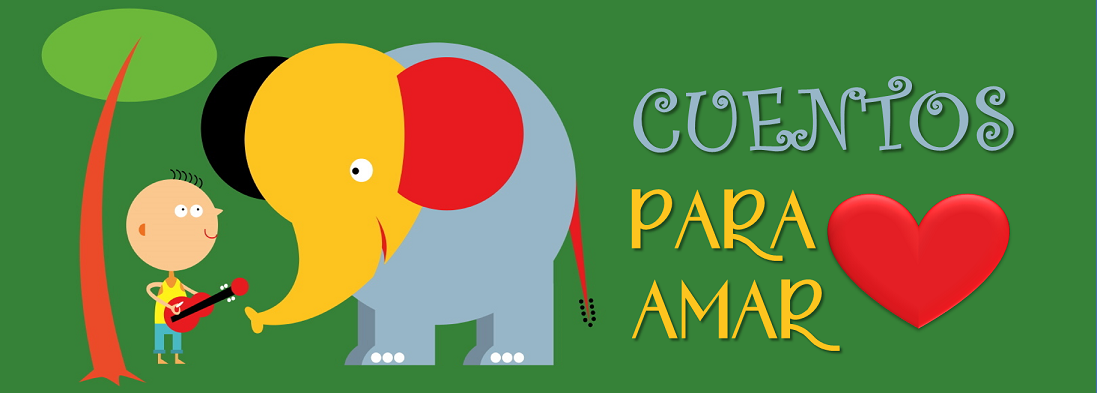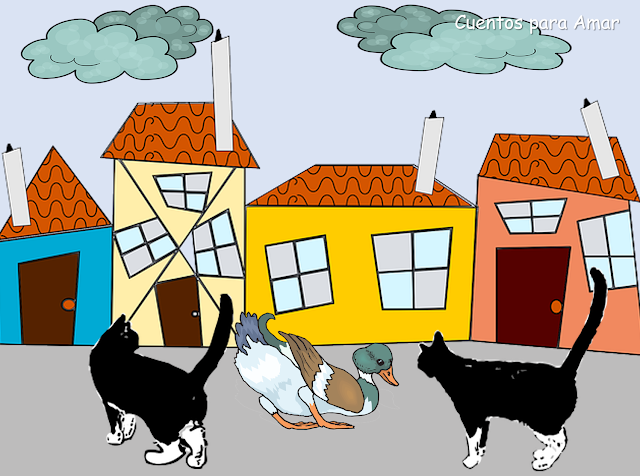Hay niños que no creen en los ángeles, otros que creen pero
nunca han visto uno, tan sólo unos pocos han tenido el regalo de encontrarse
cara a cara con un ángel. Esta es la historia de uno de ellos:
Era un mes de mayo y como cada año los niños de la escuela preparaban
con entusiasmo los regalos para el día de la madre. En el curso de primero de
primaria los pequeños estudiantes tenían la tarea de escribir una breve carta
de amor para mamá.
Uno a uno, niños y niñas, fueron tomando hojas blancas, sacaron
de sus mochilas los lápices de colores y emocionados comenzaron a hacer lindos
dibujos que acompañaban con mensajes sencillos.
Pero las cosas no marchaban bien para Federico; en silencio
apretaba los dientes, sostenía con fuerza un lápiz negro y rayaba con rabia una
hoja blanca que se rompía con cada trazo.
La profesora al ver la frustración del niño le preguntó:
— ¿Qué te pasa Federico?
—No sé qué escribirle a mamá—respondió con enojo.
—Dile lo que sientes—explicó la maestra.
—No puedo hacerlo —dijo mientras negaba con la cabeza.
— ¡Claro que puedes! —lo motivó ella.
— ¡No! —dijo con firmeza y volvió a repetir esta vez más
claro y alto—. ¡Ya dije que no puedo hacerlo! ... Además, de nada sirve
escribirle una carta a mi mamá.
— ¿Por qué dices eso? —preguntó la maestra.
—Porque ella nunca va a leerla—explicó convencido.
—Federico, también tu mamá puede leer tu carta.
—No, ella se ha ido —dijo el pequeño mientras las lágrimas resbalaban
por sus mejillas—…se ha ido al cielo y
allá nunca llegan las cartas.
La profesora intentó reponerse de la respuesta. Ella conocía
muy bien aquel lugar donde habitan la soledad y la tristeza.
—Mi abuela dice que ahora mi mamá es un ángel y que desde el
cielo me cuida —comentó el niño.
—Tu abuelita tiene razón —aseguró la maestra—. Ahora tienes
una familia diferente; una familia con un ángel.
—Sí —afirmó el pequeño—; mi hermano dijo que ella era… ¡La
mejor mamá del mundo! y yo le contesté que ella es ¡La mejor mamá del mundo; de
toda la tierra y del cielo entero!
—Ya lo ves, tienes una súper mamá —dijo la maestra y luego le
contó al chiquillo—. Yo, también perdí a mi mamá cuando cumplí los 5 años.
— ¿Tú tampoco tienes mamá? —preguntó asombrado.
— En la tierra, no; pero en el cielo, sí —aclaró la
profesora—. ¿Sabías que las
súper mamás que se vuelven ángeles pueden escucharnos y también leer las cartas
que les escribimos?
— ¿De verdad? —exclamó Federico mientras sus ojos llorosos se
abrían sorprendidos.
—Sí, al igual que
haces la carta para el niño Dios, puedes hacer una carta para tu mamá. Así ella
sabrá todo lo que necesitas.
— ¿Eso es verdad? —volvió a preguntar aún con dudas.
— ¡Claro que sí! —dijo la maestra con la certeza de la
experiencia—. Inténtalo y comprobarás que es cierto. Además, una súper mamá
nunca deja de trabajar por su familia, y menos por un hijo tan adorable como
tú.
Federico ilusionado se limpió las lágrimas, tomó una hoja de
papel, la más bonita que tenía y dibujó muy bien a su familia: al padre
llevando un delicioso pastel de chocolate; el hermano mayor tocando la guitarra;
y él se pintó con una flor en la mano.
En un extremo de la hoja, ubicó a la madre entre las nubes, con su cabello
negro ondulado, una gran sonrisa y dos hermosas alas.
Con ayuda de
la maestra Federico aprendió algunas palabras que aún no sabía deletrear y
junto al dibujo escribió:
“Mami, te extraño
mucho.
Pídele a Dios permiso
para volver a casa.
Te amo”
Al regresar de la escuela no dijo nada a nadie, y escondió la
hoja muy bien. El sábado en la noche dobló la carta como un sobre y la marcó así:
“Para mamá, mi ángel del cielo”. Una vez lista la acomodó debajo de la almohada
esperando que lo dicho por la maestra fuera cierto.
Los recuerdos inundaron su pequeña cabeza de nostalgia, sería
el primer día de la madre sin ella. Se durmió después de un llanto largo que intentó
ahogar en el almohadón para que nadie lo escuchara.
Durante el sueño, sin saber cómo, Federico llegó a un camino
que surgía en medio de las sombras. Entre las tinieblas reconoció ese lugar: era el
parque donde tantas veces había ido con mamá. Pero esta vez estaba solo, era de
noche y sentía mucho miedo.
De repente, una luz brillante comenzó a encenderse y
acercarse rápidamente hacia él. En el centro de la luz se fue formando un cuerpo
con dos alas muy grandes. Al estar más cerca y poder ver su rostro, él la pudo
reconocer: era su madre; tenía su bella cabellera suelta, un vestido blanco
largo como de princesa, estaba más joven, sana, hermosa y feliz.
Federico se perdió en esa mirada de ángel mientras ella acariciaba
la cara del chiquillo. Al verla sus ojos profundos le transmitían toda la
confianza que necesitaba. La confianza que le enseñó a caminar, a subir las
escaleras y montar la bicicleta en ese mismo parque, a dormir en su propia
cama, a leer en público, a superar sus temores…
El tiempo corría diferente y se mezclaban imágenes de un
pasado compartido lleno de alegrías. El pequeño quería quedarse allí por
siempre, refugiado entre aquellos brazos que lo protegían del miedo a seguir
andando sin ella.
Pero, después de un
largo beso, ella le dijo suavemente:
—Hijito, ya debo irme.
— ¡No te vayas mamá! ¡No te vayas ¡— dijo angustiado— ¡Quédate
conmigo!
—No puedo quedarme, no tengo más
permiso —le explicó mientras lo abrazaba fuerte y le decía al oído—. No tengas
miedo, recuerda que eres el más valiente de nuestra familia. ¡Hijo, estoy tan
orgullosa de ti! …no sabes cuánto.
Sus palabras lo llenaron de valor, sabía que aquel encuentro
era un pequeño regalo de Dios, un regalo que tenía que dejar partir nuevamente.
Poco a poco ella se levantó y se fue alejando. Federico vio que su mamá tenía
en la mano la carta que él había escrito; ella la acercó a su corazón como guardando
un tesoro y con dulce voz le dijo:
— ¡Gracias hijo, es una carta lindísima!—y con toda la
dulzura agregó—. Yo también te amo mi pequeño…Dile a papá y a tu hermano, que
los amo con toda mi alma.
—Yo te amo hasta el cielo y más allá—dijo Federico señalando
el firmamento.
—Siempre estaré contigo—decía ella mientras se alejaba
moviendo sus alas blancas—…siempre estaré a tu lado.
En ese instante era como
si un espacio de amor sostuviera al niño, no había llanto, ni enojo, ni
miedo, y con ese sentimiento de paz profunda poco a poco quedó nuevamente en
total oscuridad.
Sin tener claro cuánto tiempo había
pasado, Federico percibió una tenue luz, abrió bien los ojos, ya no estaba en
el parque, reconoció su habitación apenas iluminada con los primeros rayos del
domingo.
Medio somnoliento, buscó rápidamente debajo de la almohada y
se dio cuenta que la carta no estaba. En su lugar encontró una pluma blanca que
brillaba con la misma luz celestial. Intentó tomarla con las manos pero desapareció
rápidamente. Respiró profundo y sintió que una cálida ola de amor llenaba de
nuevo su corazón.
Federico ahora sabía que tenía un ángel en el
cielo.
¡Sí¡… ¡Era verdad! ¡Era verdad!– gritó alegre dando saltos en la cama.
©Liliana Mora León - Mayo 2021
En
memoria de Sandra Marcela
¡La mejor mamá del mundo;
de toda la tierra
y del cielo entero!